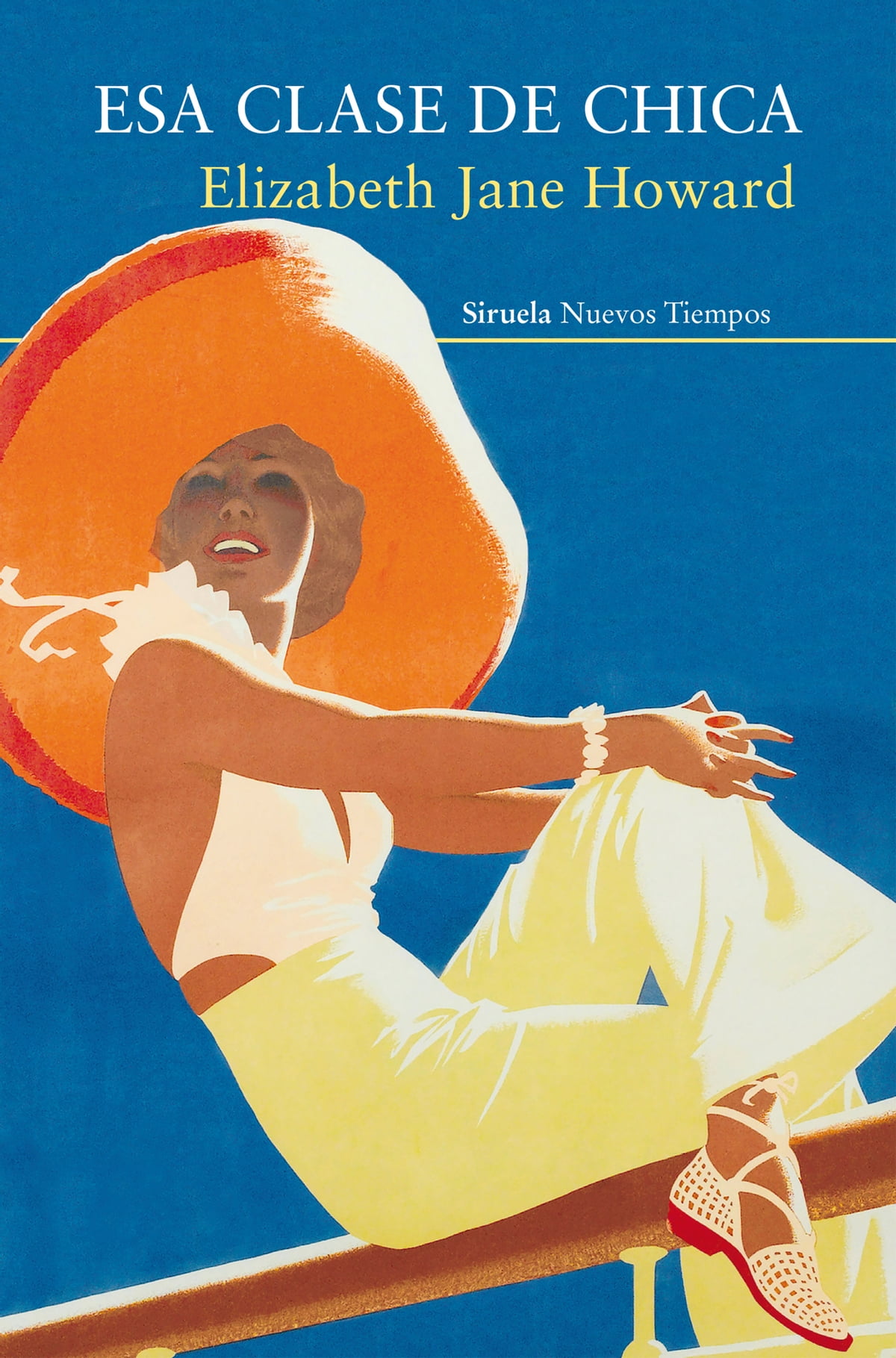Especial 'Esa clase de chica', de Elizabeth Jane Howard
—Claro que no me importa, cariño. En absoluto —dijo ella. Llevaba puesta la parte superior del pijama de su marido y extendía mermelada de cereza sobre una tostada. Pensó un
momento y añadió:
—Me encantará tener a alguien con quien hablar mientras estás en Londres.
Edmund Cornhill contempló a su mujer por un momento sin responder. En ocasiones como esta —se decía a sí mismo— su habitual devoción por ella se cargaba de algo extre madamente erótico. Lo que le gustaba de Anne —siguió pensando en silencio (era un hombre que mantenía un continuo monólogo interior del que pocas palabras llegaban a escucharse en voz alta)— era la manera en la que se las ingeniaba siempre para aceptar de forma racional cualquier sacrificio que él le pidiera. Ella no se limitaba a decir que lo que quiera que fuese iba a estar bien; decía por qué lo estaría y, por supuesto, casi siempre tenía razón. Se encontraba en la cama, un lugar que, según él, la mayoría de las esposas no ocupaban lo suficientemente a menudo; Edmund nunca le permitía levantarse por las mañanas antes de que él se marchara a Londres o de que empezara su día de otra forma.
—Te sientan bien las rayas —le dijo.
—¿Tú crees?
—O tal vez son el rojo y el azul los que te favorecen tanto. Me recuerdas a una de esas deliciosas obras de teatro de antes de la guerra en las que la chica se queda inesperadamente a pasar la noche.
Ella añadió de inmediato, como él sabía que haría:
—Me encanta el azul.
—Ha estado enferma, o eso me ha parecido entender.
—Por lo que dijiste, creía que Clara mencionó simplemente que necesitaba un descanso.
—Sí, eso dijo, pero no paraba de hablar de estrés y de que necesitaba un cambio, y la línea se cortaba continuamente.
—¿Desde dónde llamaba?
—Desde Lucerna. Pero no pensaba quedarse allí. Estaba
de camino a París.
—Ya veo —replicó Anne educadamente.
Anne llevaba casada con Edmund casi diez años, y la débil chispa de curiosidad que en el pasado había manifestado a propósito del paradero de la exmadrastra de su marido hacía mucho tiempo que se había extinguido. Según creía ella, era de esa clase de personas que andan siempre de aquí para allá, por lo que no le extrañaba que ahora estuviera de camino a algún otro lugar, tal como había comprobado ocasionalmente en el pasado. Para seguir su ritmo se requería un interés mucho mayor del que Anne había demostrado. Pero Edmund se preocupaba de verdad por ella; de una manera extraña y un tanto conmovedora, consideraba su fugaz y atenuada relación como una especie de pluma heráldica en su sombrero. Siempre que Clara visitaba Inglaterra, Edmund tomaba el té con ella en Claridge’s; ella, a su vez, le enviaba una postal navideña carísima todos los años y Edmund llevaba a cabo fielmente cualquiera de los aburridos recados que le exigía con su enorme letra escrita en bellas tarjetas. Él la llamaba Clara y ella se dirigía a él como «cariño».
—¿Te acuerdas de ese loro de Clara que tuvimos?
Edmund se levantó con la bandeja del desayuno y comentó:
—Por supuesto que me acuerdo, ¿por qué?
—Por nada. Simplemente he recordado qué aburrido era…, eso es todo.
—Los loros son realmente aburridos; no tienen nada que ver con Clara. Ella comenzó a explicar que, por supuesto, no había querido decir eso, cuando un rasguño —tan delicado como autoritario— en la puerta los interrumpió.
Edmund abrió y Ariadne hizo su acostumbrada entrada, elegante y silenciosa. Era una gata negra, y estaba tan rabiosamente preñada que su cuerpo recordaba a un pequeño manguito en cuyo interior alguien hubiera embutido las manos en un vano intento de mantenerlas quietas. A pesar de esto, saltó con agilidad sobre la cama y cayó de costado al alcance de la mano de Anne, que le acarició el cuello y comenzó a examinar el extremo de una de sus pezuñas con una minuciosidad analítica.
—¿Para cuándo será? —le susurró Anne suavemente, pero
Ariadne se limitó a cerrar sus ojos acuosos.
—Con tal de que no sea en nuestra cama… —dijo Edmund mientras se alejaba para prepararse el baño. Decía eso todas las mañanas, pero ni Anne ni Ariadne le hacían el menor caso. Mientras Edmund se bañaba, Anne permanecía tumbada. Detestaba que él no le permitiera levantarse primero; también odiaba malgastar cualquier preciosa mañana en la cama, y por eso hacía listas mientras su mente deambulaba perezosamente de una palabra a otra al tiempo que las anotaba en el reverso de un catálogo de comerciantes de vino de su marido. «Muscari», escribió. Era una pena que no acabaran de disfrutar del cedro, pensó; les resultaba demasiado árido. Si deseaba añadir un toque de azul bajo sus ramas tendría que contentarse con unas campanillas. Estas lucían su mejor aspecto en plena naturaleza, así que si Edmund le preguntaba qué quería para su cumpleaños, la respuesta sería: «un bosque». Esto, sin embargo, conllevaría mudarse, cosa que ella nunca había desea-
do. Encontrar una casa no demasiado lejos de Londres, junto a un río, con un jardín que tuviera, entre otros encantos, un cedro, una morera y una catalpa no era algo que pudiera ocurrirle dos veces a nadie, ni siquiera teniendo un marido que fuera agente inmobiliario. A Edmund le había llevado casi un año dar con ella, y aunque su gran experiencia le había permitido realizar una criba profesional, debieron de haber visto aproximadamente una treintena de casas. «Trucha asalmonada», escribió, y pensó en lo parecidos que eran sus pescaderos a los personajes de la morsa y el carpintero de Alicia en el país de las maravillas. ¿Cuándo iba a venir la hija de Clara? Por otro lado, Edmund debería dejarle claro quién había sido —o era— el padre de la chica. Clara había estado casada seis veces,
sin contar otras muchas relaciones largas; era tan probable que la muchacha fuera el resultado de una de ellas como de uno de sus matrimonios. Pero no estaría de más saber exactamente de antemano… «Reparar lámpara de la mesita de noche», escribió. «Arreglar las rosas». Eso en realidad significaba podar las flores marchitas, seleccionar, retocar, regar y ocuparse de las plantas en general. Sus arbustos de estilo clásico alcanzaban su
mejor momento hacia finales de junio y este estaba resultando un año particularmente bueno para ellos. Era miércoles —el día en que Edmund acostumbraba a visitar alguna casa de campo para un cliente y a veces, incluso, se quedaba a pasar la noche en algún lejano pueblo o ciudad catedralicia—. La llamaría por la noche para comentarle lo
que había cenado y si la casa le había parecido horrible o encantadora, y regresaría al día siguiente. Los miércoles ella preparaba algún elaborado plato que cenarían el jueves al atardecer. Trabajaría en el jardín hasta que anocheciera y comería unos huevos duros en la mesa de la cocina con una novela apoyada sobre una barra de pan. Después se daría un baño caliente, se lavaría el pelo y escribiría al padre de Edmund, que vivía en una residencia en Cornualles. Intentaba escribir estas cartas una vez a la semana; al menos se obligaba a hacerlo todos los miércoles que Edmund dormía fuera. Esta costum-
bre no terminaba de convencerla: tenía siempre la impresión de estar a punto de alcanzar el equilibrio en su vida y de que, cuando finalmente lo conseguía, todo, por decirlo de algún
modo, volvía a ponerse en marcha con mayor energía e ímpetu. Para ella la armonía implicaba que había un momento y un lugar para cada deber. No estaba segura de si lo placentero debía incluirse también en todo esto; al fin y al cabo, solo la
gente insegura e infeliz intentaría planear algo así.
Edmund silbaba unos compases de «La trucha» —el trozo que siempre silba la gente, si es que se atreven a hacerlo—. Pronto volvería al dormitorio deseando que ella le eligiera una
camisa y una corbata, para luego cambiarlas por lo que creía que él hubiera escogido si ella no hubiera estado allí. Una de las cualidades más llamativas de Edmund era su predictibilidad: para muchos podría equivaler a monotonía, pero para Anne era posiblemente su mayor atractivo. Ya tuvo —por una vez— un comportamiento suficientemente inesperado como para bastarle el resto de su vida. Se estiró y salió de la cama muy lentamente para pensar en las camisas de Edmund…
—¿Cómo estás?
—Bastante fastidiada. —Tras una pausa, preguntó—: ¿Y tú?
—Bien, gracias.
Ambas respuestas significaban exactamente lo mismo, pensó él: que no podían sentirse mucho peor, pero que el otro ni se preocupaba ni podía hacer nada en caso de que realmente le hubiera importado.
—¿Y los niños?
Ella respondió rápidamente con ese deprimente tonillo de triunfo que a él siempre le había irritado:
—Tienen anginas, o mononucleosis, o paperas. Los dos están en la cama, pobres mocosos.
—¿Has consultado a un médico?
—Por supuesto que he llamado a un médico; no estoy completamente loca. Pero hoy en día los médicos no vienen en cuanto los avisas, ya sabes. Dijo que intentaría pasarse antes de comer. Nadie ha preguntado por ti, si es por eso por lo que llamas
Siguió entonces un lapso aterrador, minúsculo, indeterminado, como cuando se observa a alguien caer de un edificio, o como cuando se cuentan los últimos segundos de un temporizador de cocina, o como cuando alguien espera en el patíbulo. Entonces él dijo:
—No llamaba por eso, en realidad. Estoy de vuelta.
Ella enmudeció por un instante. Con una falta de interés
casi agresiva, preguntó:
—¿De vuelta a dónde?
Él pensó en contar hasta tres antes de responder:
—A casa, contigo y con los niños.
Ella hizo un ruido que sonó como si hubiera soltado una carcajada, un grito y un resoplido a la vez, y dijo:
—¿Acaso te ha dejado? Qué pregunta tan estúpida. Debe de haberte dejado. No eres exactamente un hombre responsable, ¿no?
Aunque le hubiera gustado gritar: «No hables como en una obra mala de antes de la guerra», él contestó:
—Sí, me ha dejado, seguro que te alegras de saberlo.
—No puedes soportar estar solo.
—No, no es eso. Si no puedo tener lo que quiero, al menos estoy obligado a hacer lo que debo.
—¿Qué te hace pensar que quiero que vuelvas?
—No se trata de lo que tú quieras, ¿no? Ese punto siempre queda fuera de estas situaciones. Se trata de lo que nos podemos permitir. No puedo mantener dos hogares, y si tienes que cuidar de los niños de una manera adecuada, no puedes
trabajar.
—Ella te mantenía, ¿verdad?
—No importa lo que hiciera —dijo él; ella se había mostrado tan desagradable que la habría matado—. Se ha ido. Me ha dejado. Podría haberte mentido, pero no lo he hecho. Eso
ya es algo.
—No…, no lo es en absoluto.
—¿Por qué no?15
—Solo has decidido volver porque no tienes otra opción mejor. Eso es fantástico, debo decir. —Con un gran esfuerzo, trató de no estallar en lágrimas.
—No es fantástico para ninguno de nosotros. Nunca lo ha sido. Estaré de vuelta para el almuerzo. Él colgó el teléfono y se tumbó en la cama deshecha. Era extraordinario con qué rapidez este lujoso y diminuto estudio bohemio en Chelsea había cambiado en el momento en el que ella se fue, hacía —¿cuánto?— cuatro días y cinco noches. Cuando ella estaba allí, había tenido todos los encantos de un nido secreto y romántico. Era muy pequeño —un apartamento de dos habitaciones, de hecho, con todas las comodidades modernas—, pero pareció la respuesta perfecta cuando lo visitaron por primera vez. Pertenecía a uno de sus amigos ricos, llamado Neville, que pasaba la mayor parte del verano en Ibiza y que —según había dicho ella distraídamente— se mostraba siempre dispuesto a dejárselo a alguien cuando no estuviera en Inglaterra o, como en este caso, en Londres; al parecer tenía
también una casa de campo en Hampshire y un piso en París. Pero ahora —tras esos cuatro días y cinco terribles noches en los que había acabado con todas las botellas de licor y en los que, incluso, usó los restos de salsa Worcester y unos huevos viejos para prepararse unas ostras de la pradera mientras escuchaba los escasos elepés hasta la náusea y fumaba varios cientos de cigarrillos— aquel lugar parecía el escenario de una
fiesta fallida. Las alfombras de color morado que se extendían de pared a pared tenían manchas de ceniza; había dejado marcas de quemaduras en los bordes de las estanterías pintadas de blanco, y el baño y la cocina eran un revoltijo de mugre, huellas de cal, cubertería sin lavar, restos de cosas pudriéndose en tazas y fregaderos, jabón con resquebrajaduras negras y toallas desgastadas, húmedas y sucias. Solo había salido a por
cigarrillos, y únicamente había dejado de hacerlo porque se le acabó el dinero. Miró el último paquete que había apretado con la mano mientras hablaba con Janet: solo quedaban tres y los había doblado. Maldita sea. Estaba sin trabajo, solo, y tenía a tres personas que mantener. Se preguntó por milésima vez dónde estaría ella en ese momento. Debería haber sido actriz, pensó con resquemor: ella sí que valía para eso, nunca le habría faltado trabajo. Si se lo proponía, podía resultar muy convincente… Se dio cuenta de que volvía a llorar casi en silencio, solo con lágrimas y el tipo de respiración agitada que no le habría gustado que escuchara nadie. Se levantó de la cama y fue al baño: mejor probar y afeitarse con esa cuchilla espantosa con la que sabía que se cortaría, pero que era la única que quedaba.
Su rostro en el espejo tenía un aspecto tan horrible y diferente que, por un momento, se quedó objetivamente impresionado por su propia aflicción. Nunca volvería a ser el mismo, y estaba seguro de que ella le había arruinado la existencia. Pero no: en realidad era Janet la que lo había hecho; una rubia en la Escuela de Teatro, qué otra cosa si no. En
momentos como este, el resto de la vida puede parecer muy largo: visiones de su desolada y agonizante mediana edad y de su vejez se agitaron trágicamente en su imaginación como imágenes detenidas de alguna película interminable sobre el sufrimiento y la corrosión de un hombre, Dorian Gray o Jekyll y Hyde, con la diferencia de que todo el daño se producía
por un mero desamor en lugar de por un simple demonio. Pero no era él quien había sido malvado: su intención no era enamorarse de ella; de hecho, no esperaba más de la vida que deambular de un sitio a otro con Janet y los niños, con la típica aventura de vez en cuando para mantener su confianza sexual. Era ella la que lo había elegido a él, metiéndose en su cabeza y revolucionándolo todo, y estaba seguro de que para entonces ya había encontrado a otro. Mientras daba unos toquecitos a la sangre del primer corte del afeitado, se preguntó de nuevo adónde demonios se había ido tan repentinamente y dónde diantres estaría entonces.