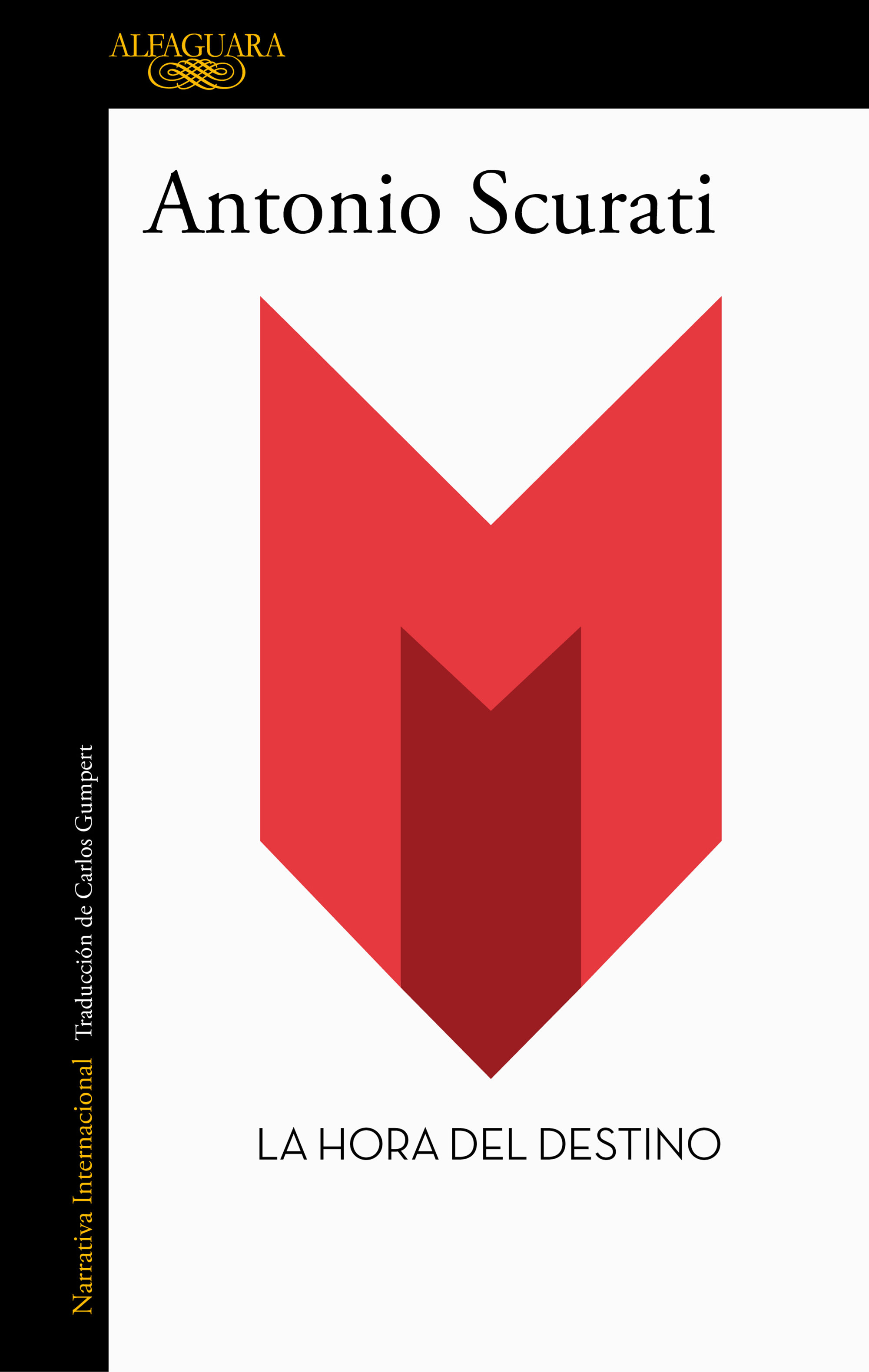Especial 'M. La hora del destino', de Antonio Scurati
Italo Balbo
Tobruk, 28 de junio de 1940
El hombre a los mandos del bombardero de alta cota mantiene la mirada fija en las llamas de los incendios. Frente a él, el humo de los incendios que se elevan hacia el este; a sus espaldas, la última luz del sol ya baja en la línea de occidente. Al fin y al cabo, ese es el destino de los nacidos en la tierra del ocaso.
Los ojos, ciegos ante dos inmensidades, la azulada del mar y la amarilla dorada de los desiertos, se centran, a través del brillante salpicadero de la cabina, en los pequeños fuegos provocados por las explosiones en el aeródromo.
¿Qué ves, piloto, en esas llamaradas anaranjadas que arden allá abajo, hacia oriente? ¿El pasado, el futuro o simplemente la estúpida eternidad del presente? ¿Es este modesto y sucio humo de nafta y betún el mayor espectáculo del mundo, cantado por los poetas desde los albores de los tiempos, la guerra?
Mientras pilota personalmente su trimotor S.79, Italo Balbo avista Tobruk a las 17.30 horas del 28 de junio de mil novecientos cuarenta. En ese momento tiene cuarenta y cuatro años, tres hijos y ningún residuo de ilusiones.
Capitán de las tropas alpinas en la Gran Guerra a los veinte años, adalid del escuadrismo del valle del Po inmediatamente después, cuadrunviro de la Marcha sobre Roma a los veintiséis años, general de la milicia a los veintisiete, ministro de la Aeronáutica a los treinta y tres, sagaz, fanfarrón, violento, de grandes ojos negros, perilla, sonrisa simpática y pérfida, a principios de los años treinta, él, hijo de una maestra de primaria de Rávena, tras haber realizado la hazaña del vuelo trasatlántico en formación, fue el italiano recibido triunfalmente en los Estados Unidos de América, el héroe que acabó en la portada de Time y a quien el alcalde de Chicago dedicó una calle del centro. Ahora, diez años después, sigue siendo el más famoso de los aviadores italianos, el fascista más célebre después de Mussolini y el único de sus jerarcas que ostenta un mando militar de importancia primordial. Gobernador de Cirenaica, Tripolitania y Fezán, el aviador es, en efecto, comandante en jefe de toda África del norte.
Y, sin embargo, mientras con el sol poniente a sus espaldas planea desde el oeste hacia la fortaleza de Tobruk, alcanzada por primera vez desde el comienzo de la guerra por un ataque aéreo inglés, en esta tarde del 28 de junio de mil novecientos cuarenta Italo Balbo es asimismo, y por encima de todo, un hombre desilusionado.
Distanciado de la política ya desde finales de los años veinte («La política ya no me interesa. Que hagan lo que quieran. Prefiero dedicarme a la aeronáutica»), temido y envidiado por el Duce («Balbo es el único que sería capaz de matarme»), a mediados de los años treinta se vio confinado por su dictador al exótico ocio de un dorado exilio africano («Me envió aquí para matarme de aburrimiento»). Desde entonces, rodeado de una pequeña corte de viejos amigos provincianos procedentes de Romaña, malgasta sus días entre fantasías árabes en los oasis, paseos a caballo por las dunas junto a beduinos envueltos en barraganes y una estéril oposición al poder absoluto de Benito Mussolini. Balbo, por más que en un principio tratara con dureza a los judíos libios, es uno de los poquísimos altos exponentes del régimen que se ha opuesto a la persecución de los judíos italianos —muchos de sus amigos de la infancia lo son y él no les ha dado la espalda—, que ha obstaculizado la alianza con la Alemania nazi —no es que rechace a los alemanes, es que los odia— y que ha reprobado la locura de una guerra de la que prevé que saldrán aniquilados tanto Italia como el fascismo. Todo este clamor, sin embargo, ha permanecido siempre ahogado en el estertor de sordos murmullos polémicos, alimentado por el calostro del espíritu de facción, por el resentimiento personal, el consuelo extremo del mitómano que antepone su propio drama al del mundo.
Esta leyenda del fascismo se ha pasado meses y meses —temeroso de ser oído— susurrando en voz baja a algunos viejos amigos que «va a ser duro, durísimo, no estamos en condiciones de librar la guerra en serio», añadiendo después, con un tono de voz aún más bajo, vibrante de protestas ahogadas, «pero somos diez años más jóvenes que Él, aguantemos, el tiempo está de nuestra parte». El comandante en jefe de África del norte se ha pasado meses y meses, con la nueva guerra mundial en el horizonte, escribiendo cartas al Duce y a Badoglio, cartas alarmadas, descorazonadas y, al mismo tiempo, ardientes. ¿Cómo pretendemos, mi Duce, hacer la guerra al Imperio inglés con grandes unidades de infantería equipadas con una artillería escasa y muy antigua, desprovistas de todo armamento antitanque y antiaéreo? Debéis comprender, mi Duce, que sería inútil enviar miles de hombres más si luego no podemos proporcionarles los medios indispensables para desplazarse y luchar. Hoy, hasta la mejor legión de César sucumbiría, querido Duce, ante una sección de ametralladoras. El gobernador de Libia se ha pasado meses y meses implorando al jefe del Estado Mayor, el general Badoglio, que le envíe armamento moderno, divisiones móviles y vehículos blindados para ejecutar su plan ofensivo de agresión rápida, arrasadora e hiperviolenta, con la que pretendía llegar en pocas semanas hasta Alejandría y luego a Suez. Durante meses, Mussolini y Badoglio no han dejado de decepcionarle enviándole masas de soldados indefensos, conminándole a permanecer a la defensiva y desestimando sus preocupaciones en consejos militares que no duraban más de media hora y en los que no se pronunciaban ni una sola vez las palabras «camión», «tanque» y «cañón». Eres un soldado, le decían, estimulando su orgullo, obedece las órdenes y lucha. Eres un comandante, le recordaban, apelando a su sentido del deber, haz lo que puedas con tu ejército carente de todo: aférrate al terreno. Al final llegó la guerra y eso es lo que ha hecho: aferrarse al terreno.
Para Italo Balbo, mariscal de los cielos del imperio, los primeros días de la guerra fueron amargos. El mundo esperaba, conteniendo la respiración, un ataque italiano contra Malta que barriera la flota británica del Mediterráneo central, y él esperaba los medios y la orden de ataque hacia el este para expulsar a esos «explotadores de pueblos» del norte de África. En cambio, lo único que llegó fue la guerrita de los Alpes, fratricida, oportunista, infructuosa, ignominiosa y cobarde.
De esta manera, en cambio, quienes atacaron en Libia fueron los ingleses. Ataques de pequeña entidad, pero reveladores y mortificantes. Precisos bombardeos aéreos que destruyen guarniciones avanzadas, bandadas de formidables Spitfire que aparecen y desaparecen, imbatibles, en los cielos despejados; ataques ofensivos de esos rapidísimos e imparables vehículos blindados que sorprenden por la espalda al X Ejército, destruyen columnas de camiones, capturan a generales del cuerpo de ingenieros junto con planimetrías de los campos de minas para desparecer después, inhallables, en los vastos desiertos.
Fue entonces cuando Balbo enloqueció. Frustrado por la irremediable desproporción de medios, por sus pequeños tanques que se incendian al primer disparo como cajas de cerillas, mortificado por el pánico de sus soldados que los dejan abandonados en cuanto aparecen los ingleses y huyen a pie hacia la base, insultado por ese enemigo ultrajante que hace la guerra a tiro hecho porque sabe que él no posee armas antitanques, Balbo ha perdido la cabeza. A pesar de saber que el uso de la aviación contra vehículos terrestres mecanizados es un completo error, lanza sus aviones en una búsqueda desesperada. Durante días y días, unidades de bombardeo, asalto y reconocimiento, volando en condiciones ambientales y de temperatura adversas, casi siempre a baja altura, sin poder atender el necesario mantenimiento de los vehículos ni tener en cuenta sus características técnicas, se han consumido en el vano intento de eliminar esos malditos vehículos blindados. Él, el comandante en jefe, fue el primero en exponerse a los peligros de la cacería. Frenético, furibundo, inconsolable, confiando en su propio poder taumatúrgico, ha llevado su cuerpo totémico a todos los frentes para animar a las tropas, ha sobrevolado las masas impotentes, perdidas y desarmadas de sus soldados, ahogados en la inmensidad sin límites de aquellos horrendos desiertos, infinitos, ardientes, vacíos; ha perseguido en vano el fantasma de un enemigo dispuesto a atacar para desaparecer después de inmediato, en una batalla que iba adquiriendo el carácter trágico de la carne contra el hierro. La propia carne, el hierro ajeno. No la mano carnal firme sobre el acero para blandirlo contra el enemigo, sino el hierro enemigo hundido profundamente para desgarrar tu carne, que no tiene nada que oponer salvo a sí misma.
A pesar de todo ello, obstinado, inconsciente, cegado, el mariscal del aire ordenó a sus pilotos dar caza a los carristas ingleses, a sus cielos, hacer la guerra sobre la tierra ocre de los desiertos. Eso era lo que importaba y nada más: por muy peligrosa que fuera la caza, tenía que quedar claro que los fascistas no eran presas sino depredadores.
Después, gracias a la abrumadora victoria en Francia de los odiados alemanes, el desaliento se trasmutó de repente en sueños de grandeza. La rendición francesa hizo que Italia se despertara sedienta de sangre, de modo que no tuvo reparo alguno en pedir apoyo a sus aliados, aborrecidos hasta el día anterior. De excelente humor y con confianza plena, el jugador compulsivo escribió cartas exaltadas a sus generales: «La partida está ganada y no debemos esperar a que termine con unos modestos puntos en detrimento de nosotros. ¿Estoy en lo cierto, amigo mío?», se permitió fanfarronear el capitán de fortuna con sus amigos: «Los ingleses son fuertes en armamento, pero les falta determinación y coraje. No cabe duda de que los venceremos».
Y es con este redescubierto espíritu de mosquetero gascón, a las cinco de la tarde del 28 de junio de mil novecientos cuarenta, el decimoctavo día de la guerra, como se alza en vuelo Italo Balbo desde el aeropuerto de Derna para dar caza una vez más a los vehículos blindados ingleses al mando de su S.79, dotado con tres ametralladoras, gran velocidad y amplia autonomía, una poderosa herramienta de guerra en cuyo fuselaje de color plomo están pintadas las siglas I-Manu, en honor a su esposa Emanuella. El mismo espíritu de alegre justa en la cruel celebración de la guerra le sugirió, con los motores ya en marcha, alterar la distribución de la tripulación, llevándose consigo, además de a su copiloto, al maquinista y al radioperador, a sus más fieles compañeros de los tiempos heroicos de los vuelos atlánticos, a su sobrino Lino, a su cuñado Cino, a Nello Quilici, cantor personal de sus hazañas, y a sus viejos amigos de Ferrara, Caretti y Brunelli, nada menos que cinco pasajeros apiñados de pie en el espacio oscuro y estrecho bajo la joroba del avión. Y con la misma arrogancia, tras haber recibido en pleno vuelo la noticia de la incursión inglesa contra Tobruk, Balbo opta además por un repentino cambio de rumbo. El caprichoso y feroz dios de la batalla había puesto su mano devastadora en el aeropuerto de Ain el-Gazala y era allí, por lo tanto, hacia donde había que lanzarse.