Juan Gabriel Vásquez y los libros que narran vidas extraordinarias
El escritor colombiano publica 'Los nombres de Feliza', novela sobre la vida de la artista


Los nombres de Feliza, la última novela de Juan Gabriel Vásquez, es un libro que ha estado fraguando casi tres décadas. En el momento que el escritor colombiano, en el ya lejano 1996, leyó una columna de Gabriel García Márquez sobre la muerte de la escultora Feliza Bursztyn “de tristeza”, el autor de El ruido de las cosas al caer comenzó a hacerse preguntas sobre esa mujer de apellido impronunciable de la que nunca había escuchado hablar. Pero sobre todo, una pregunta le acompañó hasta mucho tiempo después: ¿Cómo puede alguien morir de tristeza?
En esta novela, Vásquez recorre la vida de una mujer que quiso seguir su propio camino en contra de las convenciones, que pagó caras sus decisiones y que, como en otras de sus obras, explican la historia reciente de Colombia y de Latinoamérica. Con él hablamos de una novela que trata de contar lo que no puede ni la historia ni el periodismo, y hablamos de libros que narran vidas extraordinarias.
Video: entrevista y libros recomendados de Juan Gabriel Vásquez

La siempre compleja pregunta de cuándo surge la idea de un libro es, en este caso, sencilla de responder. “Nació en ese momento justo en el que yo leí una columna de García Márquez en la que comenzaba diciendo que la escultora colombiana Feliza Bursztyn murió de tristeza en un restaurante de París”, recuerda Juan Gabriel Vásquez. “Es una columna del año 82, recién ocurrida la muerte, yo la leí en el 96 y, entre todas las preguntas que me surgieron -¿quién era Feliza Bursztyn? ¿Por qué no he oído hablar de ella? ¿Por qué García Márquez sabe tanto sobre ella? ¿Y por qué decide dedicarle una columna entera de las que escribía en la época?- había una pregunta que era más importante que las otras: ¿Por qué murió de tristeza?”.
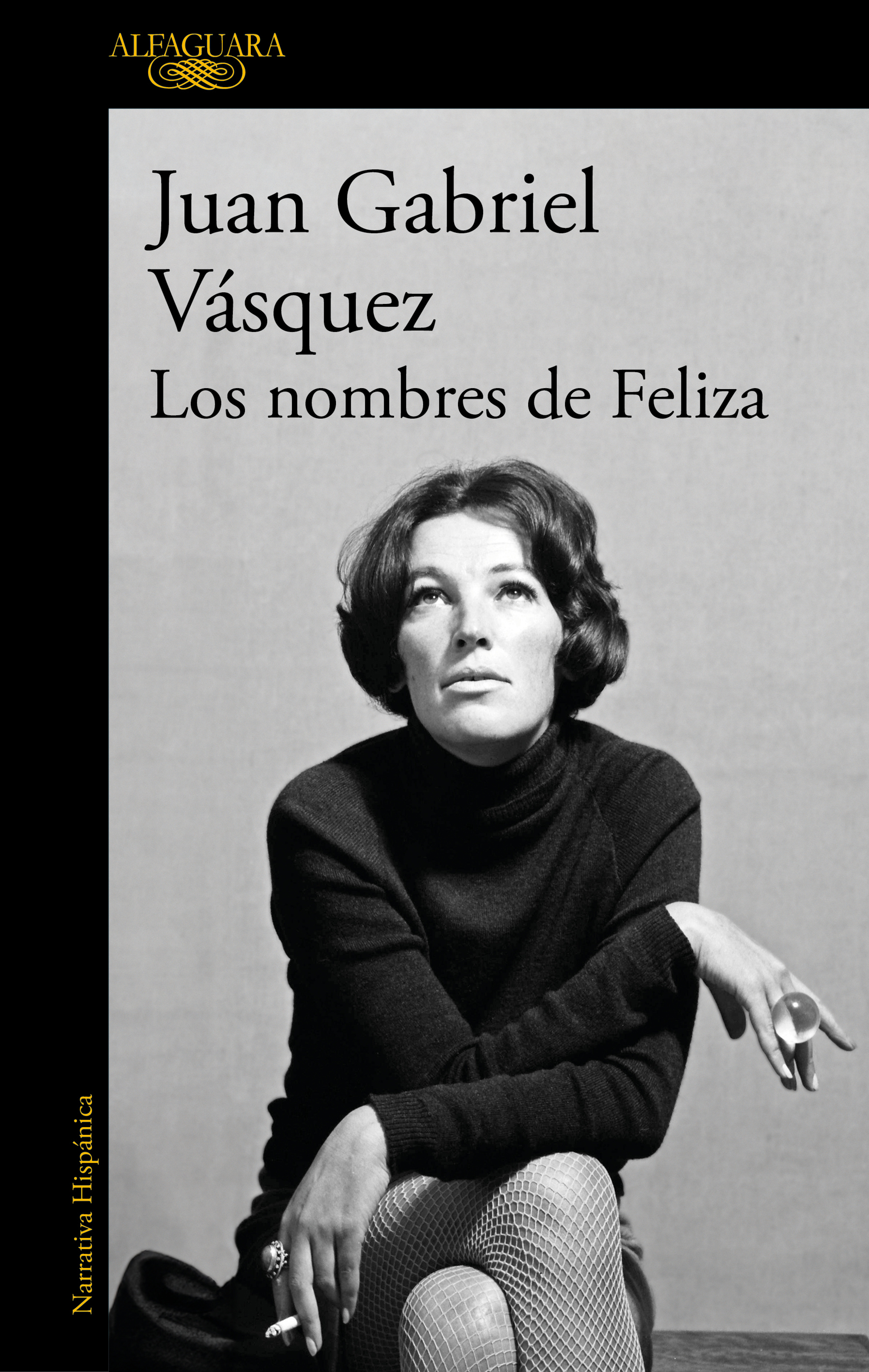
Para Vásquez, esa pregunta era en sí una novela. “No se puede contestar, creo yo, desde la biografía, desde el periodismo o desde la historiografía. Es una pregunta de novelista”, afirma. “Ese fue el primer pálpito, como decía Nabokov, del libro, pero yo me he tardado tanto en escribirlo porque necesitaba antes escribir otros para saber puntualmente cómo se interpreta un personaje real desde la ficción. Necesitaba haber escrito Volver a vista atrás y La forma de las ruinas, en particular, que son libros que tratan sobre personajes reales. Pero también necesitaba ciertas vivencias, haber pasado por las edades de Feliza y haber atravesado esa frontera terrible de sus 48 años, cuando ella murió”.
Cómo contar una vida
Para poder contar la vida de Feliza Bursztyn, Vásquez tuvo que seguir un largo proceso que tiene mucho que ver con la labor del reportero. “En mi caso, he descubierto que mis novelas comienzan todas con un acto periodístico. La primera idea, la primera curiosidad, toma con frecuencia la forma de una entrevista”, cuenta. “Converso con alguien, hago muchas preguntas, y la persona que me contesta sabe que las voy a utilizar para un libro. Hago una especie de reportajes privados para uso personal en los que voy a los lugares donde vivió mi personaje, vivo sus espacios, trato de ver cómo se sienten las cosas, cómo se ven las cosas, cómo se huelen las cosas en esos espacios. Y después del periodista viene un historiador que va a los archivos, que busca documentos, porque mis novelas ocurren con frecuencia en momentos del pasado y del pasado colombiano. Hay una investigación, entonces, que es de archivo, que es documental. Y después de todo eso viene el novelista, y la única tarea del novelista es decir algo que ni el periodista ni el historiador puedan decir. Es escribir una historia de manera que el lector sienta que eso no se lo podría haber dicho un gran libro de historia o una gran crónica periodística. Ese es mi objetivo, contar algo que no se pueda contar de otra manera más que con los instrumentos, las herramientas de la ficción, que consiste en imaginar la vida invisible, la vida interior, la vida psicológica o emocional de los otros”.
Lo que me atrae es siempre ese momento en que las fuerzas de la historia entran en la vida de un personaje y la trastornan
La historia de Feliza, más allá de la incógnita inicial sobre su muerte, le interesó al autor por lo que le permitía contar. “No importa si son personajes de ficción o personajes reales, lo que a mí me atrae es siempre ese momento en que las fuerzas de lo público, de la historia o la política, entran en la vida privada de un personaje y la trastornan”, afirma. “Eso es lo que le ocurre a Feliza Bursztyn y eso es lo primero que me resulta atractivo, el momento en que su vida se convierte también en una metáfora de un momento histórico. Y para este caso hubo varios que fueron, que marcaron la vida de Feliza”.
Feliza Bursztyn, continúa Vásquez, es “de esos personajes que atraviesa la historia de América Latina”. “Sus padres eran judíos que habían pasado por Palestina, eran judíos progresistas, socialistas, y llegan a Colombia por razones de azar y acaban quedándose simplemente porque hay una figura que se llama Hitler que acaba de tomar el poder en Europa. Después, Feliza atraviesa el momento en que la revolución cubana sacude la política en América Latina y trastorna las vidas de nuestras sociedades, divide a la gente y obliga a militancias y monopoliza nuestra conversación. Ella también sufre las consecuencias de ese nuevo orden de una sociedad convulsa que es la sociedad latinoamericana”.
El destino personal de Feliza refleja todo un momento de convulsión política en América Latina
“Se va acercando a los movimientos de izquierda, sin militar nunca, sin inscribirse nunca en ningún partido, conservando cierta independencia pero simpatizando con los procesos revolucionarios de América Latina y eso es lo que la pone en la mira de las autoridades colombianas. En un momento determinado, su simple simpatía por movimientos de izquierda hace que la persigan y la arresten sin cargos legítimos y la acaben obligando al exilio. De manera que su destino personal refleja todo un momento de convulsión política en América Latina profundamente interesante y que, en cierto sentido, nos sigue marcando hasta hoy. Yo creo que por eso me interesó tanto contar su historia”.
La búsqueda de la libertad
Todas esas experiencias llevaron a Feliza Bursztyn a ese estado que le causó la muerte por infelicidad. Pero también el resultado de buscar su propio camino. “La palabra que define a Feliza es libertad”, explica Vásquez. “Es una búsqueda en la que se empeñó toda su vida. Comenzó rebelándose contra un marido muy conservador que le prohibía su vocación artística, hasta que ella prefirió dejar que estallara su familia en mil pedazos y poder seguir con su descubrimiento como artista. Luego tuvo que enfrentarse a las fuerzas del mundo del arte colombiano, mundo machista que además no veía con buenos ojos el tipo de trabajo que ella hacía siendo mujer, trabajando con chatarras. Eso quiso decir que la vida de Feliza fue un constante intento por inventarse a sí misma, siempre contra las fuerzas muy potentes de la sociedad, de la religión, de la política, de los prejuicios del mundo del arte. Todo eso es muy seductor para un novelista, porque es un espectáculo que siempre me ha gustado: el proceso de una persona haciéndose a sí misma, inventándose a sí misma en contra de fuerzas que quieren restringir esa libertad de inventarnos”.
Juan Gabriel Vásquez y los libros que narran vidas extraordinarias
-
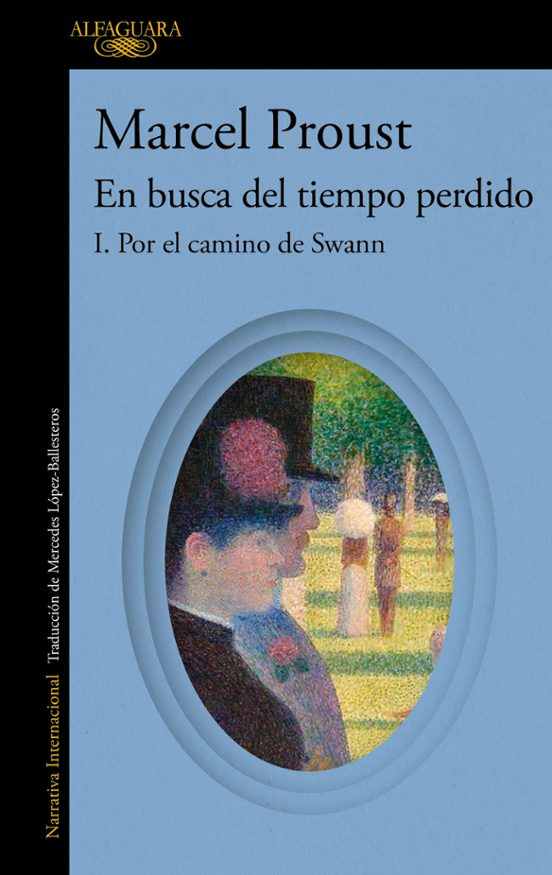
Fue el libro más importante para mí durante la escritura de ‘Los nombres de Feliza’. Me permito esta esta recomendación de un clásico porque es un clásico pero también es una novedad: acaba de salir una nueva traducción del primer volumen hecha por Mercedes López Ballesteros y es extraordinaria. Yo la he estado leyendo en estos días y es una traducción maravillosa de una de las grandes novelas del siglo XX. Es un libro bellísimo.
-
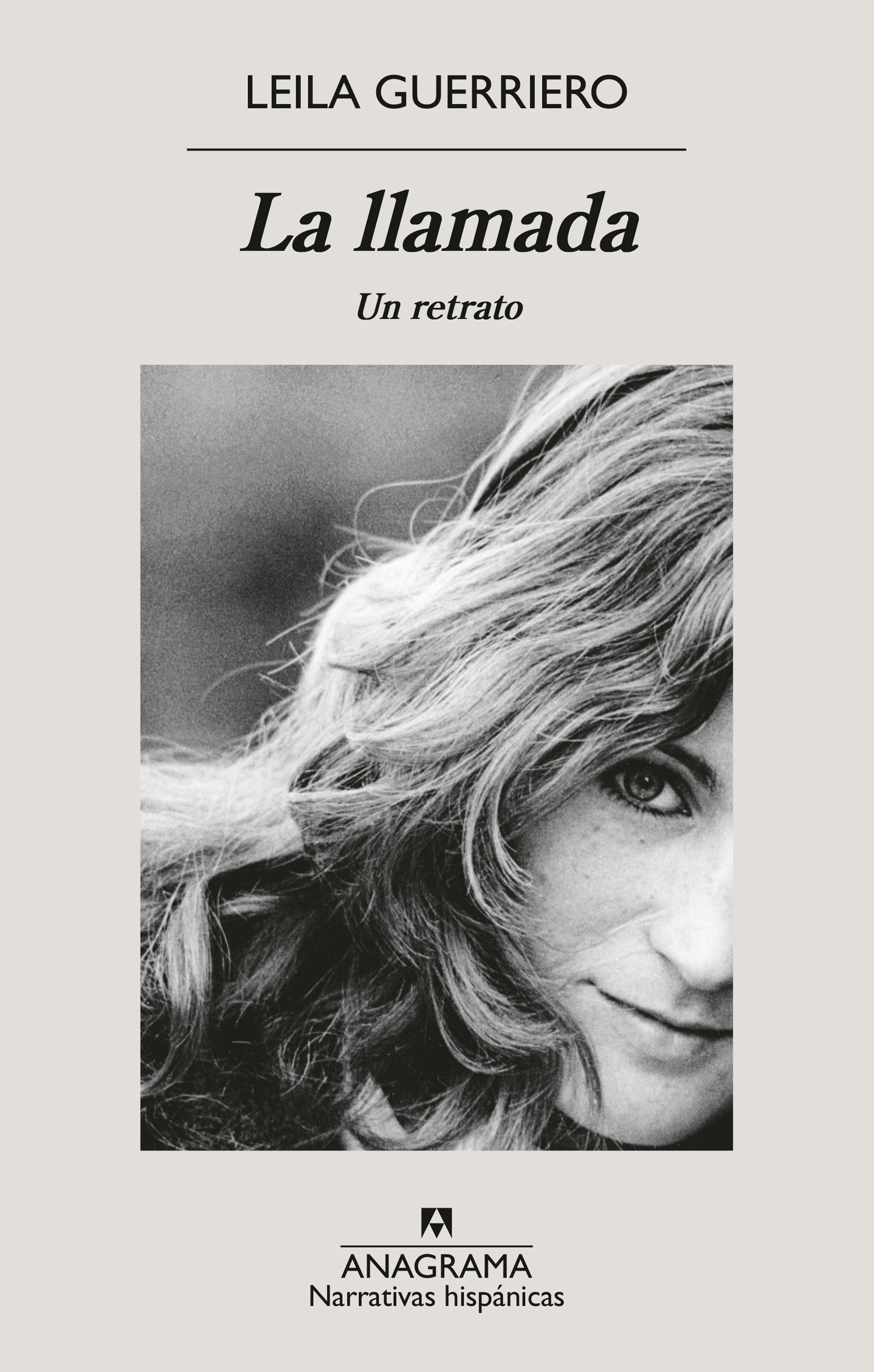
Un libro sobre el que ya escribí en mi página de El País, y que me parece una de las grandes obras periodísticas de los últimos años. Es la historia de Silvia Labayru, una mujer argentina de familia acomodada que fue militante de la guerrilla de los montoneros y fue secuestrada por el ejército argentino, torturada y violada repetidamente a lo largo de más de un año año y medio y luego condenada al exilio. En el exilio sufrió otras infelicidades y esa historia contada por Leila Guerrero, en forma de esta gran crónica, es uno de los mejores libros que he leído recientemente.
-

Una novela bellísima se publicó hace un año en español y por eso todavía me parece una novedad. Hisham Matar cuenta la historia de un grupo de personajes a los cuales une el hecho de ser exiliados o expatriados libios en Londres y Edimburgo. Se reúnen en la plaza de Saint James en Londres para manifestarse en frente de la embajada libia contra la dictadura de Gaddafi, cuando alguien en la embajada abre una ventana saca un rifle y empieza a disparar sobre la multitud. Esto ocurrió realmente, la única víctima fue una mujer policía inglesa que estaba supervisando la manifestación, pero una de esas balas hiere a uno de los personajes de la novela y eso hace que confluyan los destinos de estos amigos en la novela, que se convierte en una gran reflexión sobre la amistad, sobre el amor, sobre la literatura, sobre la política, sobre el exilio… Es fantástico.
-
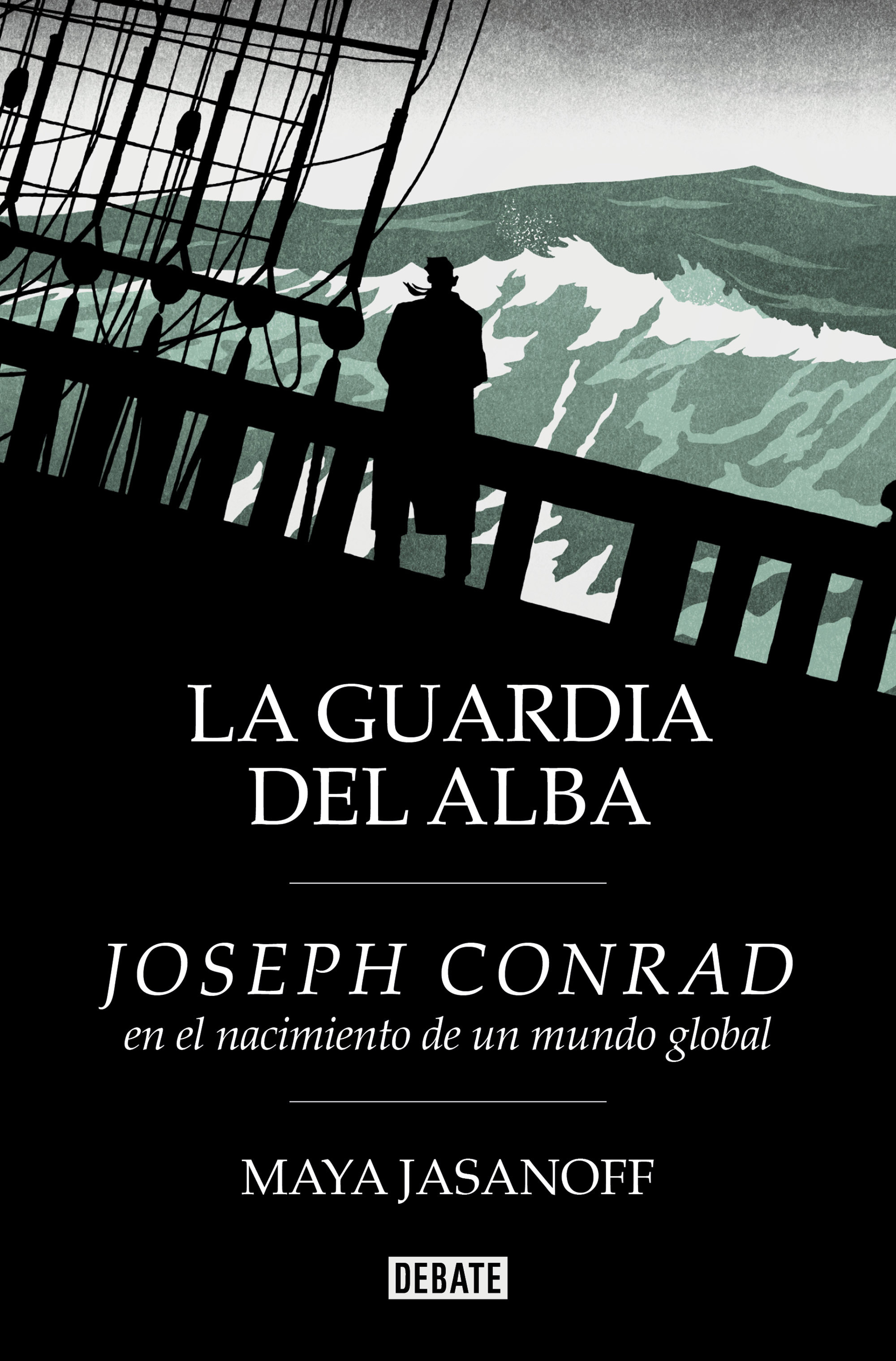
Es una biografía de un escritor que para mí es muy importante, o que me importa mucho, Joseph Conrad. Y es una biografía especial porque no es solamente una biografía, es también una crónica de viajes, Maya Jasanoff fue a todos los espacios donde Conrad estuvo, en los cuales se inspiró para sus ficciones y los visita como orígenes de novelas, de manera que su libro es una biografía de Conrad pero también una crónica de un viaje contemporáneo que investiga el lugar de Conrad entre nosotros hoy. Además hay una especie de biografía de sus libros, también de examen crítico, de lo que esos libros nos pudieron haber dicho en algún momento y por qué lo siguen diciendo.

