
Especial Odio a los ricos: así se refleja la desigualdad económica en los libros recientes
En la primera parte de Fortuna, la novela con la que el escritor Hernán Díaz se alzó con el Pulitzer en 2023, se describe cómo la figura central de la misma, el multimillonario Benjamin Rask, es considerado como la mano oculta que orquestó el crack bursátil de 1929. “En medio de la desolación generalizada, entre los escombros, Rask era el único superviviente. Y más poderoso que nunca, ya que la mayor parte de las pérdidas de los especuladores habían sido ganancias para él”, escribe el autor de origen argentino. Retrocediendo hasta los orígenes del capitalismo, Díaz afrontaba un tema que comienza a ser constante en la ficción en todas sus formas: la desigualdad económica creciente y sus consecuencias.
Coincidiendo con la publicación de Fortuna en castellano, varias producciones audiovisuales trataban también sobre el 1%, la clase social más privilegiada del planeta, solo que centrándose en nuestra época. Series como Sucesión o The White Lotus y películas como El triángulo de la tristeza parecían recuperar la máxima de Rousseau (“cuando el pueblo no tenga nada más para comer, se comerá los ricos”), pero sustituyendo un acto de canibalismo por otro de escarnio. El millonario de la ficción se nos presenta como un ser ridículamente endiosado, incapaz de empatizar con las preocupaciones de la mayoría, desdichado en su afán de poder o, directamente, como un pelele fácil de manejar en manos de algún necesitado con pocos escrúpulos.
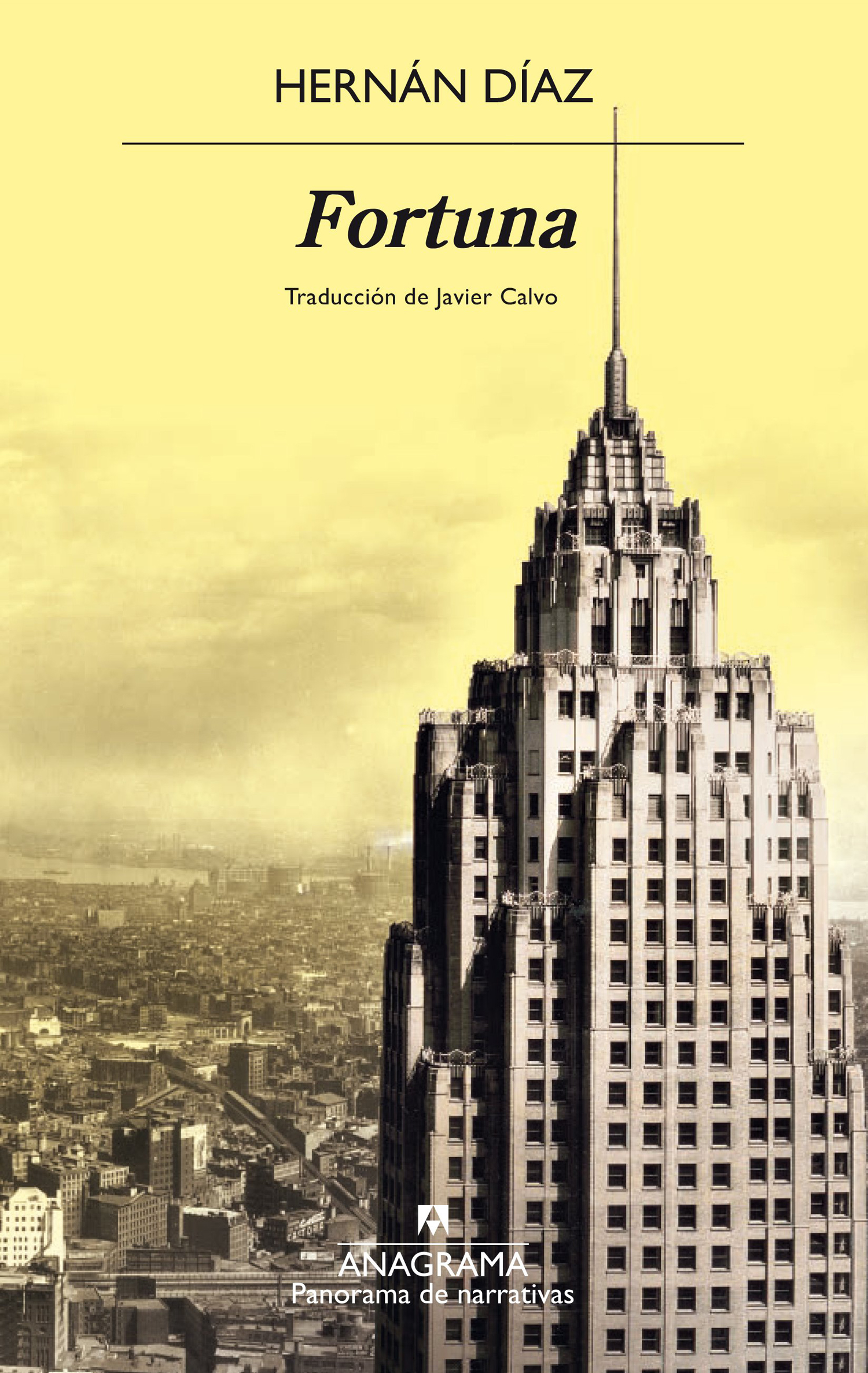
Como casi todo en la ficción, esas pequeñas venganzas no son casuales, y remiten no solo a una impresión creciente sino a datos palpables. Tras la pandemia, la desigualdad económica en España creció en un solo año, 2021, más que en los 13 anteriores. La ficción audiovisual recogió esa brecha desde la perspectiva más satírica pero, ¿y la literatura? Antes incluso de la pandemia, esas diferencias ya habían empezado a reflejarse, pero desde la otra perspectiva, la de los que cada vez tienen menos, en especial en la producción literaria en español.
Ya en 2014, Elvira Navarro estaba tratando ese tema en La trabajadora, en la que una correctora de textos de una gran editorial se ve abocada a compartir piso por su situación económica. Desde entonces, los relatos sobre la precariedad se han multiplicado, hasta llegar a este mismo año, una década después, con Ocaso y fascinación. La novela de Eva Baltasar lleva ese proceso de empobrecimiento al extremo con una protagonista que se ve desposeída de todo, y cuya única salida adelante pasa por un ataque de espiritualidad febril.
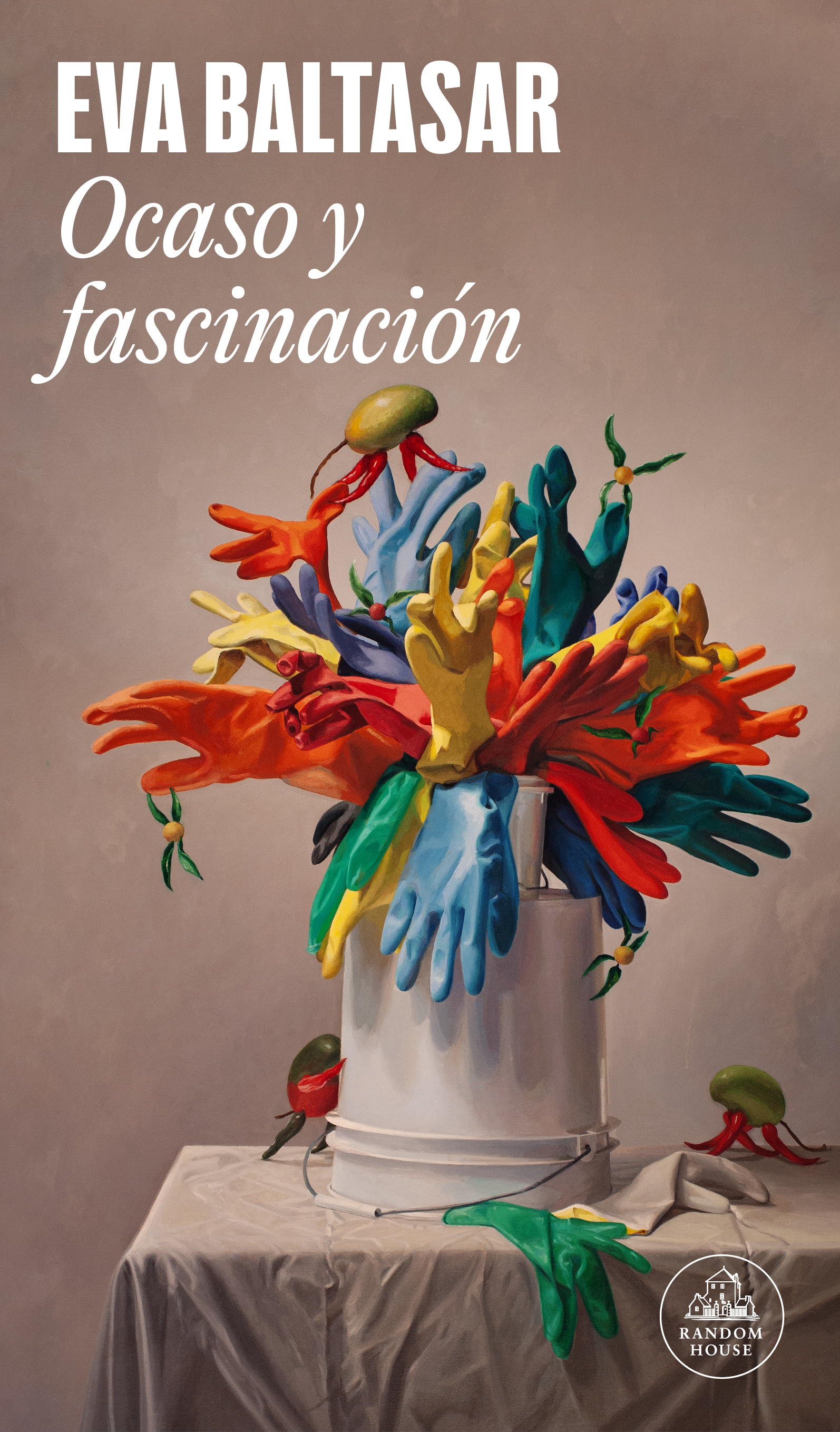
Retratar el privilegio
La otra orilla de la brecha de la desigualdad, la de los que acumulan la riqueza, ha estado más presente en la literatura anglosajona, antes y después de esa piedra angular que es Fortuna. Hace pocas semanas, se publicaba la segunda novela de la estadounidense Emma Cline, aupada internacionalmente gracias al éxito de su debut, Las chicas. Alex, la joven protagonista de La invitada, forma parte del grupo de los desposeídos, pero intenta huir de sus orígenes y su pasado a través de su habilidad para relacionarse, en especial de un hombre adinerado que le dobla la edad. Entre lujo y apariencias, ese juego psicológico nos presenta a un personaje que, pese a su moralidad sospechosa, entendemos en su lucha por aprovechar sus recursos (la juventud, la belleza) para escapar de una realidad que la acecha.
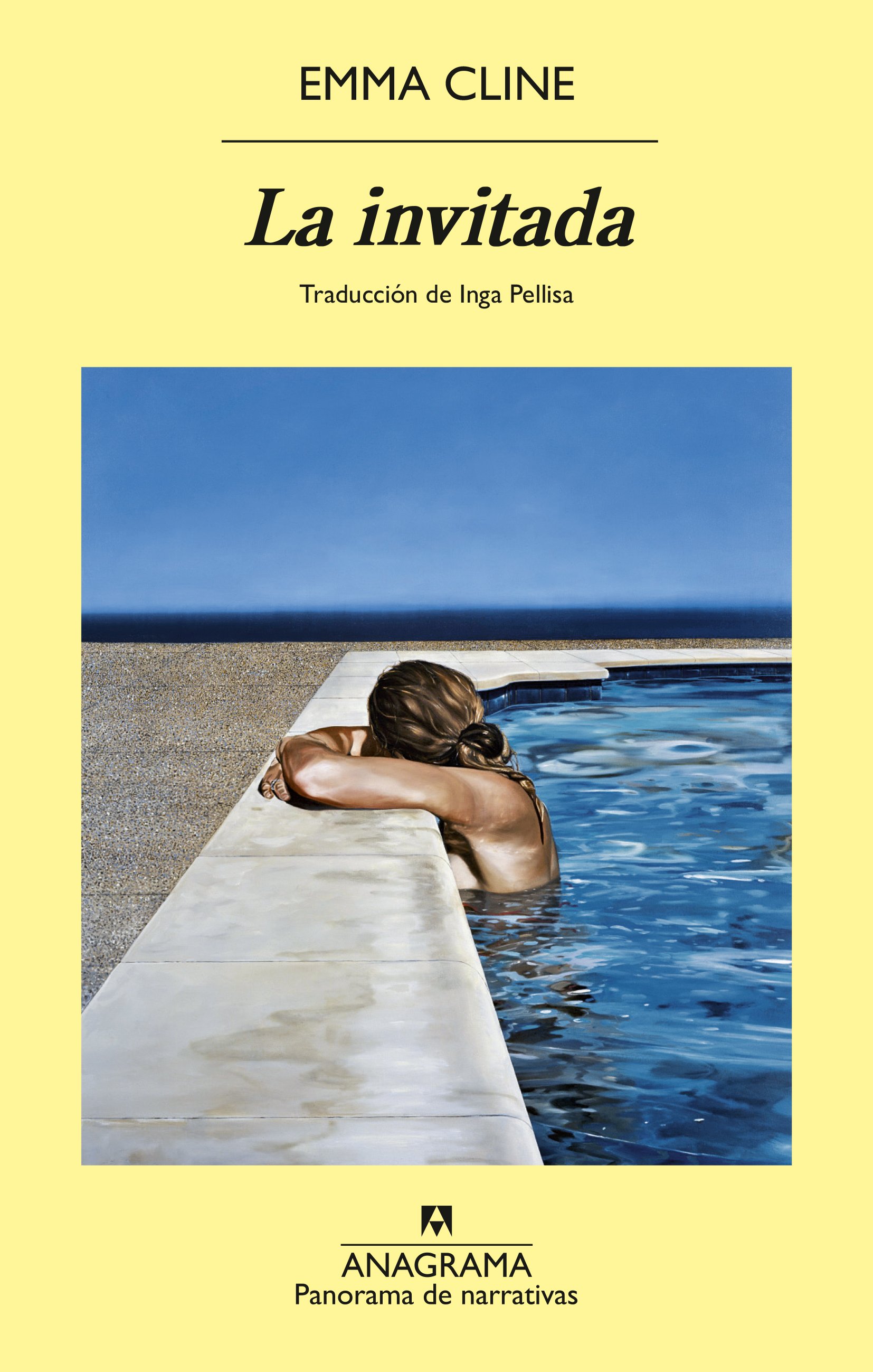
Otra visión desde la que se nos presenta el mundo de los privilegios y sus protagonistas tiene que ver más con lo audiovisual, y tiene en la sátira su vehículo. Es el caso de A. M. Homes en La revelación, que explora las vinculaciones del poder económico con el político, en este caso con la llegada de Obama a la Casa Blanca como telón de fondo. Sus personajes no están muy lejos de los de Sucesión o The White Lotus: un millonario que teje hilos para devolver a los republicanos al poder, una mujer con problemas de alcoholismo y una hija adolescente que comienza a entender qué lugar ocupa su familia en el mundo. Ese vínculo de lo económico con lo político está presente también en otra sátira del país que más y mejor la ha cultivado, Inglaterra. En La cucaracha, el Brexit dispara la mordacidad de Ian McEwan con tristes kafkianos: un presidente que despierta convertido en cucaracha, y un plan económico que revierte los roles: pagar por trabajar, recibir dinero por comprar.
Al mismo tiempo, en esos retratos de la opulencia sin complejos se cuela una figura distinta, la del magnate tecnológico. Si el cine ha empezado a incluir en su catálogo de villanos a ese hombre hecho a sí mismo que se siente todopoderoso, en películas como Onion Glass o Parpadea dos veces, otro autor anglosajón ya se había fijado en los Musk, Bezos y Zuckerbergs como encarnación del mal contemporáneo. En El círculo y El todo, Dave Eggers nos plantea un escenario en el que el poder de las grandes compañías tecnológicas sobrepasa los límites conocidos para dominar, esta vez por completo, nuestras vidas.

El 1% bajo la lupa
Pero si la ficción se fija en la realidad para fijarla en la cultura popular, el ensayo actúa como el forense que determina las causas del deceso. La desigualdad y sus consecuencias son un tema cada vez más presente entre las novedades del género, desde la parte más cultural y costumbrista (Quiero y no puedo: una historia de los pijos en España, de la periodista Raquel Peláez) hasta trabajos de investigación sobre cómo se perpetúan los privilegios de las clases adineradas. A ese apartado pertenecen Los ricos no pagan IRPF, de Carlos Cruzado y Jose María Mollinedo, un repaso a la política fiscal española reciente y sus fallas evidentes en el trato de los más adinerados, o Amigocracia, de Simon Kuper, un análisis de cómo una pequeña élite británica educada en Oxford ha ido tejiendo una red de influencias decisiva en la política y economía del país.
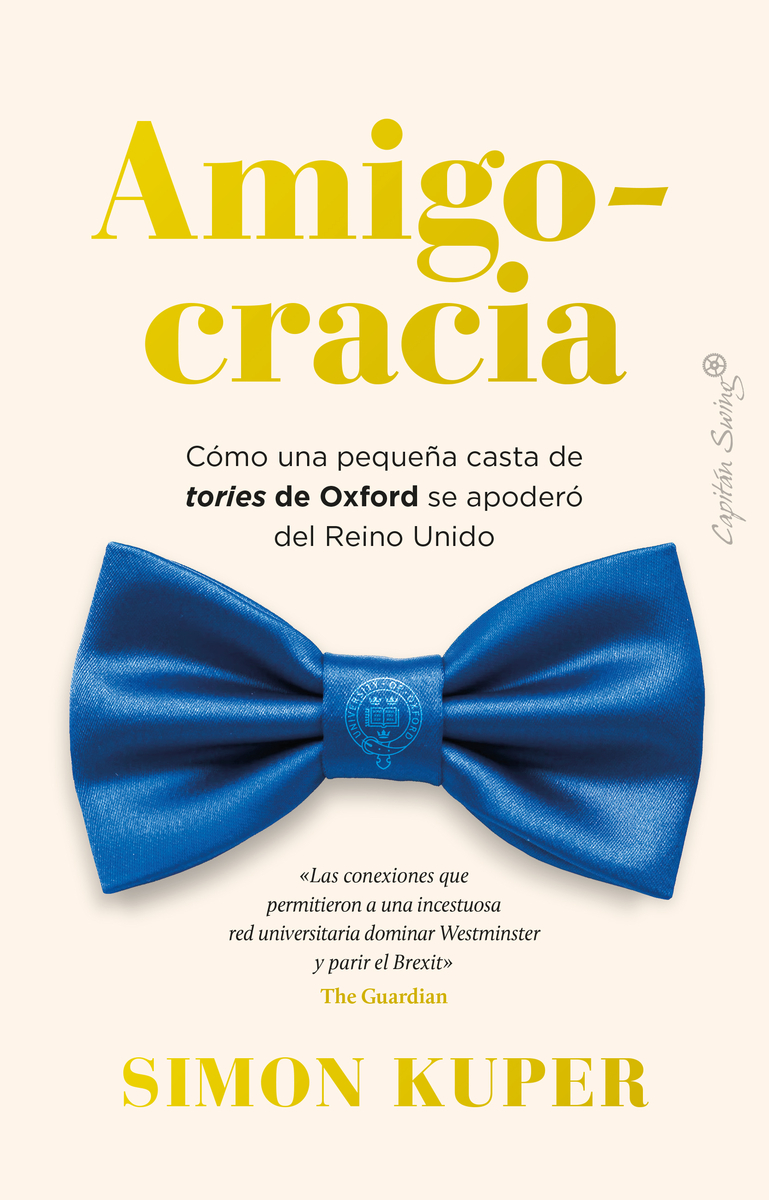
Otras veces, incluso, nos topamos con algunos ensayos que parecen sacados de la ficción. La supervivencia de los más ricos, del especialista en cultura virtual Douglas Rushkoff, indaga en las intenciones de las élites de Silicon Valley y sus proyectos para sobrevivir en el caso de una catástrofe global. Leerlo es comprobar que a veces la ficción no se atreve a llegar tan lejos como la realidad.
